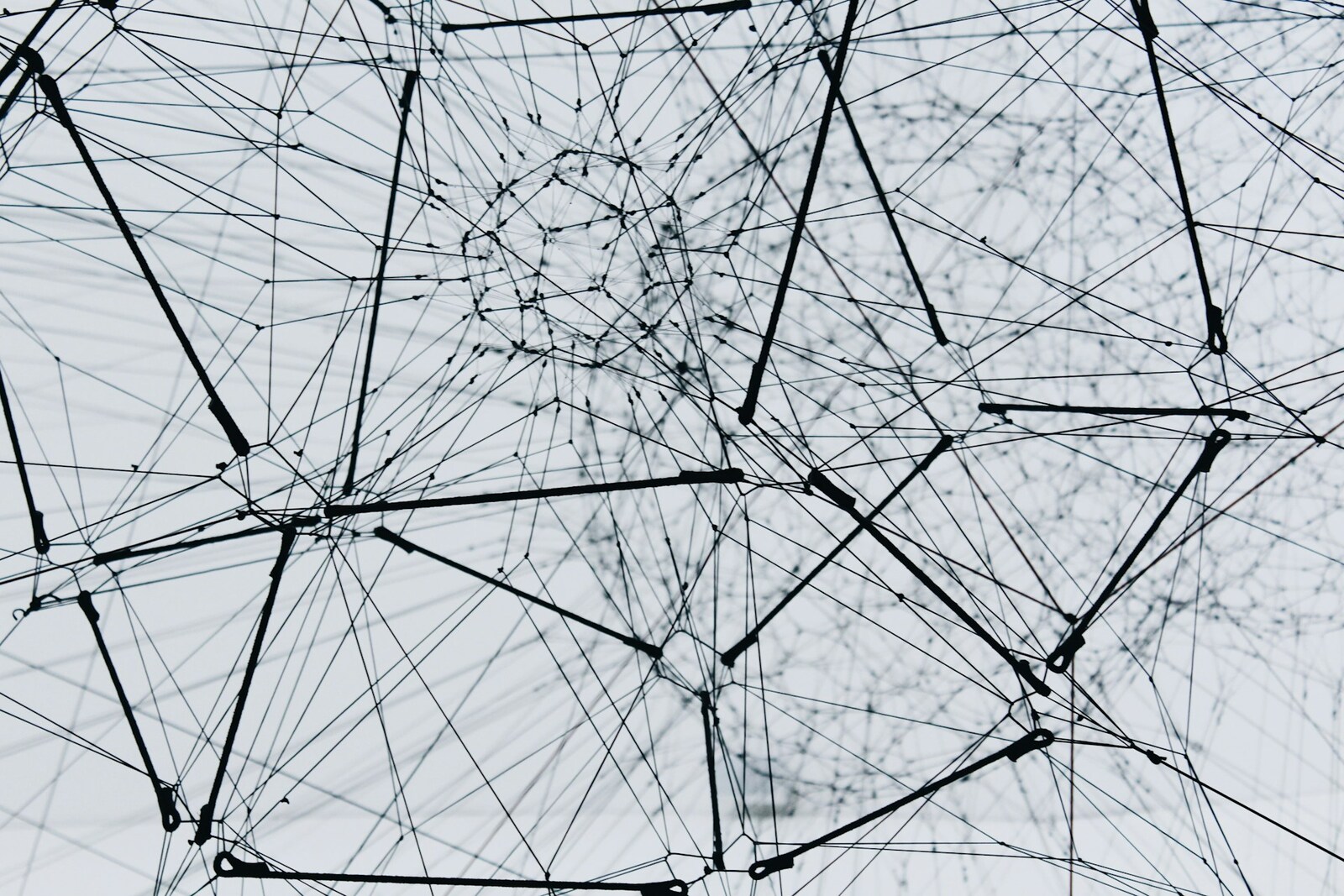De nuevo noviembre. Es el mes en el que la lucha contra la violencia de género se hace más presente, aunque desgraciadamente esa lacra machista y asesina que está ahí, agazapada, no deja de darnos motivos, con su terrible reguero de violencia y muerte, para no bajar la guardia.
Y ya faltan las palabras, pues a fuerza de repetirlas pareciera que pierden el significado, la contundencia que cada agresión, cada asesinato, reclama para hacerse visible.
Porque no son hechos aislados, contabilizados caso a caso, como determinados medios quieren hacernos creer, sino la consecuencia de una violencia estructural que la sociedad heteropatriarcal y neocapitalista en la que vivimos ejerce sobre las mujeres de manera coercitiva, ejemplarizante, para que nada cambie.
Es esa estructura la que da cobertura a estos hombres, los violentos, los maltratadores, los asesinos, que se siguen creyendo legitimados para ejercerla. Y por eso no cesa.
Pero hay otra violencia del Estado más oculta, que suele pasar a veces desapercibida. Es la que se ejerce como práctica cotidiana desde sus Instituciones cuando las mujeres y las disidencias sexuales (mujeres trans, racializadas, migrantes, queer, lesbianas, no binaries, intersexuales, y un largo etc., que están atravesadas por numerosas violencias en su proceso personal para llegar a SER) demandan atención cuando se encuentran ante los servicios públicos de justicia, salud o educación y no reciben la respuesta esperada.
Ahora más que nunca se niega la violencia de género como tal. Hay un movimiento ultraconservador global para hacer creer que la ideología de género, “se opone a la ciencia o a la religión, es un peligro para la civilización, una negación de la naturaleza, un ataque a la masculinidad o la desaparición de las diferencias entre los sexos” (Judith Butler).
Para la extrema derecha, el género desafía al poder patriarcal, a las estructuras sociales dentro del Estado y a la unidad familiar heteronormativa. Por eso, los derechos de las mujeres y las disidencias de género son su primer objetivo por batir. Y eso supone arrebatar de manera violenta, ejerciendo violencia estructural, los derechos ya conseguidos.
Hay una realidad innegable: los feminismos tienen hoy más espacios desde los que actuar y más altavoces desde los que hablar. Pero el momento político no es el mejor para avanzar en la construcción de un mundo más justo, libre de violencias, y donde el acuerdo y el diálogo sean las herramientas de trabajo.
Por ello, los posicionamientos identitarios no deben impedir que desde los feminismos diversos que levantan sus voces de forma global podamos construir un feminismo transversal, fuerte, que derribe las fronteras y vaya a la raíz de las desigualdades y tome iniciativas que se recojan en una agenda compartida por todes. Solo así, apostando por un feminismo revolucionario, muy diverso, que aspire a transformar el mundo en un espacio más justo e igualitario para “todes”, y en el que se tengan presentes las reivindicaciones de todas las disidencias sexuales y de género, podremos erradicar la violencia, y derribar la estructura que da cobertura a violentos, maltratadores y asesinos.