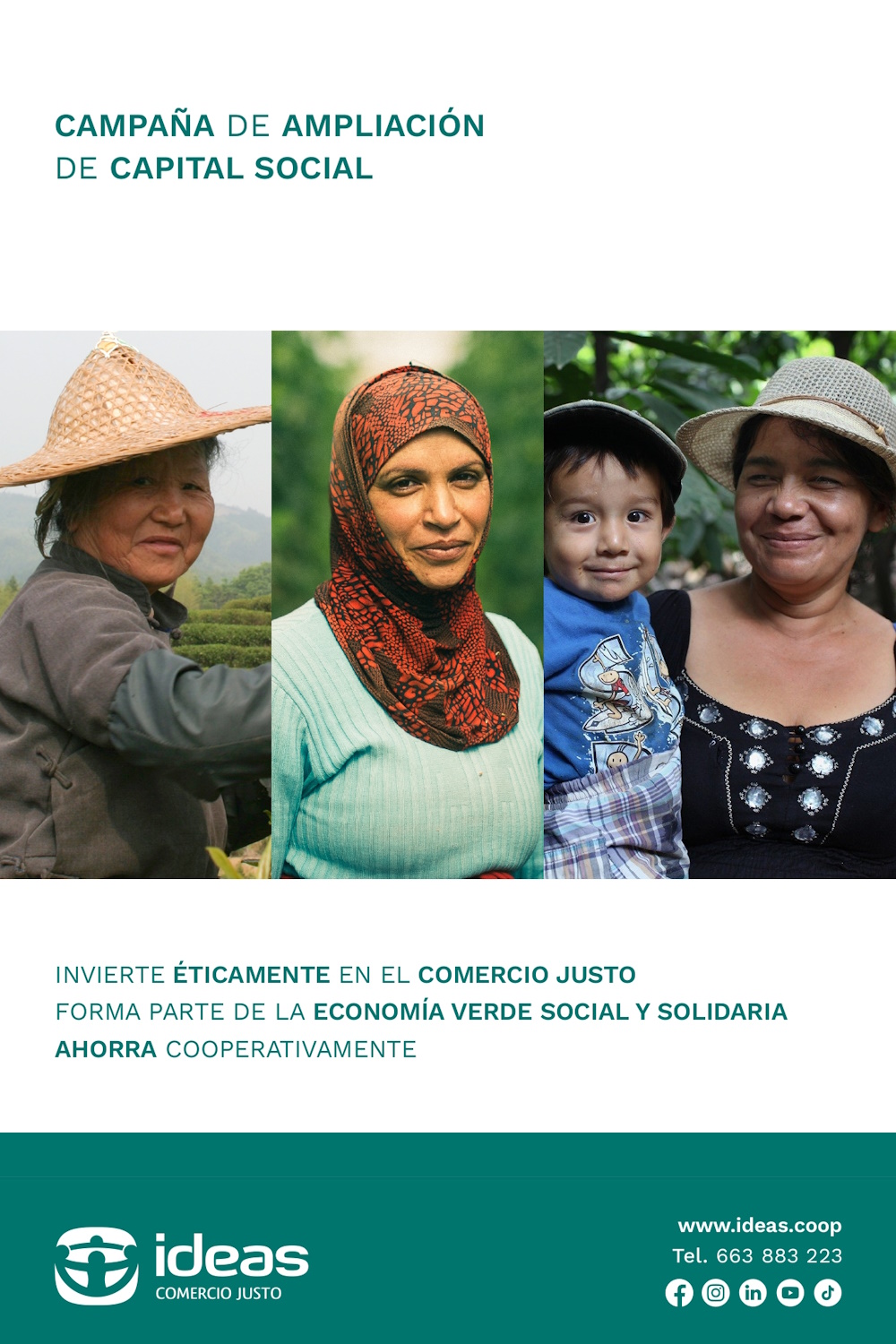En el año 2018 el canadiense de 25 años Alex Minassian perpetró un atropello mortal que acabó con la vida de 10 personas e hirió a otras 16. Poco antes de cometer el atentado, publicó en sus redes sociales un mensaje que llamó la atención: «La rebelión Incel ya ha comenzado».
Para entender por completo este término, cuya traducción significa célibe involuntario, hay que remontarse a la década de los 90, época en la que se originó un movimiento que buscaba crear un entorno libre de estigmas donde las personas con dificultades para mantener relaciones sexuales pudieran compartir sus sentimientos. Huía de discursos violentos y buscaba eliminar tabúes como los que rodean a la virginidad, pero lo que arrancó hace tres décadas como una iniciativa inofensiva se ha truncado en una subcultura misógina que está captando un enorme interés en la comunidad científica y en los medios de comunicación.
El grupo de investigación «Conflict and Human Security» de la Universidad de Córdoba acaba de publicar una de las revisiones más completas hasta la fecha sobre este fenómeno. El trabajo, publicado en la revista Aggression and Violent Behavior, ofrece una síntesis de la literatura científica publicada durante los últimos años sobre esta temática, una radiografía realizada a base de estudios empíricos que busca entender mejor las causas, consecuencias y dinámica social de este movimiento.
Aunque el fenómeno incels es algo más heterogéneo de lo que pueda parecer a simple vista, quienes lo integran, fundamentalmente hombres jóvenes heterosexuales, comparten una serie de rasgos comunes: opinan que el sexo es un derecho fundamental que se les niega debido al empoderamiento femenino y responsabilizan a las mujeres por su incapacidad para establecer relaciones. Por otro lado, argumentan que sólo los hombres que cumplen con cánones heteronormativos de masculinidad son considerados atractivos y conciben el sexo como una transacción desprovista de toda conexión emocional. Todo ello agita una coctelera en la que transforman su frustración en una visión misógina del mundo, y el que las mujeres son percibidas como un objeto de odio.
Un lenguaje propio que deshumaniza
Tal y como pone de manifiesto el trabajo, el lenguaje desempeña un papel fundamental en la construcción de este marco ideológico, mediante un léxico propio que deshumaniza y refuerza sus narrativas. «Esta terminología es en realidad un pretexto para atacar a la otra persona sin sentirse culpable, para provocar una desconexión moral y emocional que justifique el discurso de odio», explica Reyes Rodríguez, doctoranda del Departamento de Psicología de la Universidad de Córdoba.
Bajo este prisma lingüístico, las mujeres son catalogadas como femoides (humanoides femeninos), las stacys son aquellas sexualmente exitosas, y los chads son los hombres físicamente atractivos que se encuentran en la cima de la jerarquía masculina, una especie de ‘machos alfa’ sobre los que también vierten su ira al considerarlos parte del problema.
El estudio se hace eco de algunas terminologías empleadas para referirse a las mujeres, como «ganado», «víbora», «carne asada» o «contenedores de esperma». Se trata de expresiones que se prodigan en redes y foros de internet, plataformas sin las que no podría entenderse este fenómeno y que según recoge la revisión sistemática funcionan como una especie de cámara de eco, un conjunto de entornos virtuales de validación que refuerzan su identidad colectiva y en los que los algoritmos, lejos de mitigar el problema, alimentan sus propias creencias y reflejan su visión particular del mundo, priorizando contenidos que consolidan sus propias percepciones y los radicalizan.
¿Un problema de salud mental?
El trabajo, en el que se recogen más de 80 artículos científicos publicados desde 2017, aporta varias conclusiones relevantes: más allá de entender las dinámicas sociales, es necesario tener presentes los problemas de salud mental que pueden subyacer a este fenómeno. Sin ir más lejos, el estudio proporciona algunos datos significativos: los incels experimentan mayor soledad y rechazo, baja autoestima, cuentan con menor apoyo social y presentan una mayor incidencia de problemas psicológicos como ansiedad y depresión. Frente a ello, tan sólo el 15% expresa sentirse mejor tras experimentar un proceso terapéutico.
Este fracaso de las intervenciones psicológicas podría tener varias explicaciones, destaca Miguel Ángel Maldonado, co-director de la investigación. «Cuando una persona con una ideología tan arraigada va a terapia, espera validar ese pensamiento, algo que no ocurre. Además, la mayor parte de estas personas consideran que el problema radica en el propio funcionamiento de la sociedad, y no en ellos mismos», afirma el investigador.
Más allá de poner sobre la mesa las investigaciones que se han realizado hasta la fecha, el trabajo busca identificar lagunas de conocimiento o, en otras palabras, hilos de los que tirar para seguir avanzando en la comprensión de este fenómeno. A ojos del equipo de investigación, aún quedan por delante varias asignaturas pendientes: establecer nuevos enfoques de intervención psicosocial, idear métodos que permitan una evaluación directa de los incels o desarrollar estrategias para prevenir su influencia en el ciberespacio son algunas de las tareas más urgentes; sendas que aún quedan por transitar pero que convergen en una misma pregunta: ¿Cómo desarmar al odio?.